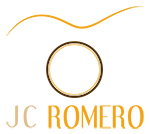Luis Landero para el álbum “AGUA ENCENDIDA”
La primera, y gozosa, impresión que uno siente escuchando este nuevo
trabajo de Juan Carlos Romero, es que sigue siendo él mismo. Ha descubierto,
claro está, yacimientos vírgenes de su mundo interior, deslumbrantes hallazgos
que estaban ahí, esperando a ser despertados a la realidad, como las notas
dormidas en el arpa de Bécquer, pero su aire, sus vivencias, sus modos de
emoción, siguen intactos, como no podía ser de otra forma en un artista con un
estilo tan propio, tan inconfundible, como el de Juan Carlos Romero. “Todo
escritor debe saber de dónde nace su manantial”, decía Camus, y esto es lo
primero que uno piensa escuchando esta “Agua Encendida”: Juan Carlos
Romero conoce muy bien el secreto manantial de donde brota su arte.
¿Y cómo podríamos definir este arte? No, no seré yo quien intente
ponerle nombre a lo inefable, pero en estos tiempos que corren, tan dados a la
mixtificación, a la trivialidad y al ingenio o a la mera brillantez sin apenas
sustancia, a uno le parece extraño y significativo comprobar que aquí no hay
concesiones gratuitas a la retórica. No hay frases sobrantes. Cada una, y hasta
cada nota, están ahí por una suerte de necesidad, porque así ha de ser, como
si fuese algo natural, igual que cada arroyo elige su cauce o se abandona a él.
Y es misteriosamente necesario que así sea.
Invoquemos, por tanto, y cuanto antes, una palabra rara y preciosa en el
mundo del arte: esencialidad. El don excepcional, o el instinto sabio del
verdadero artista, de decir mucho en poco. Hay unas bulerías que, en un rapto
magistral de furia, rememoran un rudo son tribal que parece surgir de la
profundidad primitiva de alguna selva virgen. Es todo un hallazgo, pero Juan
Carlos ya no regresa a él. Le basta con ese fugaz y tremendo instante de
pasión desbordada. Luego, enseguida, otra vez la calma. Esta serena
profundidad, esta vehemencia contenida, este ímpetu que prefiere la
sugerencia a la locuacidad, este saber callar cuando se ha alcanzado a herir
las más íntimas fibras del alma, este alto ejercicio de contención presiden todas
las piezas de “Agua Encendida”.
Hay unas soleares – graves y hondas, hechas con la difícil sencillez de
las obras maestras -, que vale por toda una antología de las soleares que en el
mundo han sido: desde el viejo y acabado sabor de lo clásico hasta el riesgo y
el vértigo de la última vanguardia. Hay a veces un ensimismamiento
rabiosamente creativo donde Juan Carlos parece abandonarse al mero gusto
de tocar, de soñar despierto, de perderse por donde la inspiración quiera
llevarle. Y hay una pieza, “Portalillo del zapatero”, que nos sume en la nostalgia
inconsolable de lo popular, del manantial primigenio de donde brota y hace
cauce y luz el flamenco. Y hay una nana… ¿Cómo decir? A uno se le encoge
el corazón escuchándola. Tras la tierna inocencia de la voz, aparece la guitarra
para hacer un comentario trágico, oscuro, lacónico, que nos deja en el alma
toda la tristeza y la dulzura del tiempo ido, de los rescoldos últimos de nuestra
niñez. ¡Qué maravillosa mezcla de gravedad y de travesura, de inocencia y de
sabiduría! Porque en esto consiste la esencialidad, en la sabiduría que convive
con la inocencia, viejos compadres que son tal para cual, corazón y cerebro
unidos en un único y prodigioso ser. Es el saber no sabiendo del que nos
hablaba San Juan, y que es el más alto saber al que puede aspirar un artista,
un poeta, y hasta un enamorado. ¡Y qué arte, señores, y qué sabia y qué
inocente y esencial ha llegado a ser la guitarra de Juan Carlos Romero!
Gracias, Maestro
Luis Landero.